Haroldo Conti fue un magnífico escritor porque tenía talento para vivir

Anduve el martes por la Feria del Libro, y la buena gente de Ediciones Bonaerenses —una acción pública y estatal, que el gobernador Kicillof encaró como desafío en medio de la pandemia— tuvo la gentileza de preguntar si me interesaba alguno de sus títulos. Me interesaban varios, pero no dudé un segundo: «El de Conti», dije. En prensa (1955-1976) recoge textos de no ficción del autor de Sudeste y Mascaró, el cazador americano. Hay entre ellos una conferencia que dio en la Escuela No. 12 de su Chacabuco natal, artículos sobre el cine argentino en el que intervino como crítico y guionista, entrevistas concedidas a medios como La Opinión, reflexiones sobre el oficio de escritor, la carta mediante la cual rechazó ser considerado como recipiente de la beca Guggenheim («Me resulta inaceptable postularme para un beneficio que proviene del sistema al que critico y combato», dice allí, refiriéndose al imperialismo de los Estados Unidos) y también crónicas deliciosas, como la que bautizó Tristezas del vino de la costa o la parva muerte de la isla Paulino.

Habrá quienes, no teniendo por qué saberlo todo, consideren que el libro cubre un tiempo de producción exiguo. En la vida de un escritor, veintiún años no son la gran cosa. Lo que ocurre es que Haroldo Conti no dejó de escribir por voluntad propia, ni a causa de una enfermedad ni de un accidente de tránsito. Conti fue secuestrado y desaparecido por los verdugos a sueldo de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, en ese año liminar de 1976. En el prólogo de esta edición, el periodista y narrador Juan Bautista Duizeide cuenta que sus compañeros de la revista Crisis armaron un quilombazo para alertar sobre lo ocurrido ese 5 de mayo, de lo cual acaban de cumplirse 46 años. «Pusimos en marcha todo un operativo de búsqueda y denuncia», dice allí Aníbal Ford, y agrega: «Logramos que a las doce horas la noticia saliera en el New York Times». En tiempos pre-celular y pre-Internet, esto califica como proeza.

Pocos días después, el 19 de mayo del ’76, Videla almorzó en la Casa Rosada con narradores insignes: Borges, Sabato y el cura Leonardo Castellani, además del entonces responsable de la Sociedad Argentina de Escritores, que para aumentar la incomodidad se apellidaba Ratti. La ocasión constituía lo que hoy llamaríamos una photo op, estrategia de marketing para sugerir ante nuestra sociedad y el mundo que los intelectuales bancaban a la dictadura. Por eso mismo el almuerzo representó —y representa aún— un oprobio, pero Castellani aprovechó la oportunidad. Conocía al desaparecido, porque Conti había estudiado y servido en el seminario de Villa Devoto donde él mismo vivía y enseñaba, y encaró a Videla para reclamar por él. (Nobleza obliga, dicen que Ratti también lo hizo y pidió además por otros once escritores que estaban presos.) Poco después Castellani ratificó lo hecho ante un periodista de la revista Crisis: «Días atrás —declaró— me había visitado una persona que, con lágrimas en los ojos, sumida en la desesperación, me había suplicado que intercediera por la vida del escritor Haroldo Conti». Aníbal Ford cuenta algo parecido. Según él, la madre de Conti «venía todos los días a Crisis y preguntaba dónde está Haroldo, decime dónde está Haroldo«.

En mi casa familiar, Conti era algo así como nuestro prohibido-permitido. Su novela Sudeste (1962) vivía en uno de los estantes de la biblioteca que compartía con mi madre. No recuerdo cómo me enteré del destino de Conti, pero tengo presente que cada vez que la detectaba en el anaquel me ponía nervioso, porque ese libro no era un libro común — era el libro escrito por un «subversivo», y en consecuencia nos ponía en peligro a todos. Creo que ese ejemplar sigue estando allí, en la casa vieja, dentro de una caja que espera rescate, ahora que estoy en plena reconstitución de la biblioteca que amasé durante la vida y fue tupacamarizada por mudanzas y divorcios. Por esa, entre otras razones, Conti siguió siendo una asignatura pendiente en mi vida. Pero durante la travesía no dejó de emitir señales, que pesqué en su momento y de las que hoy me hago cargo.
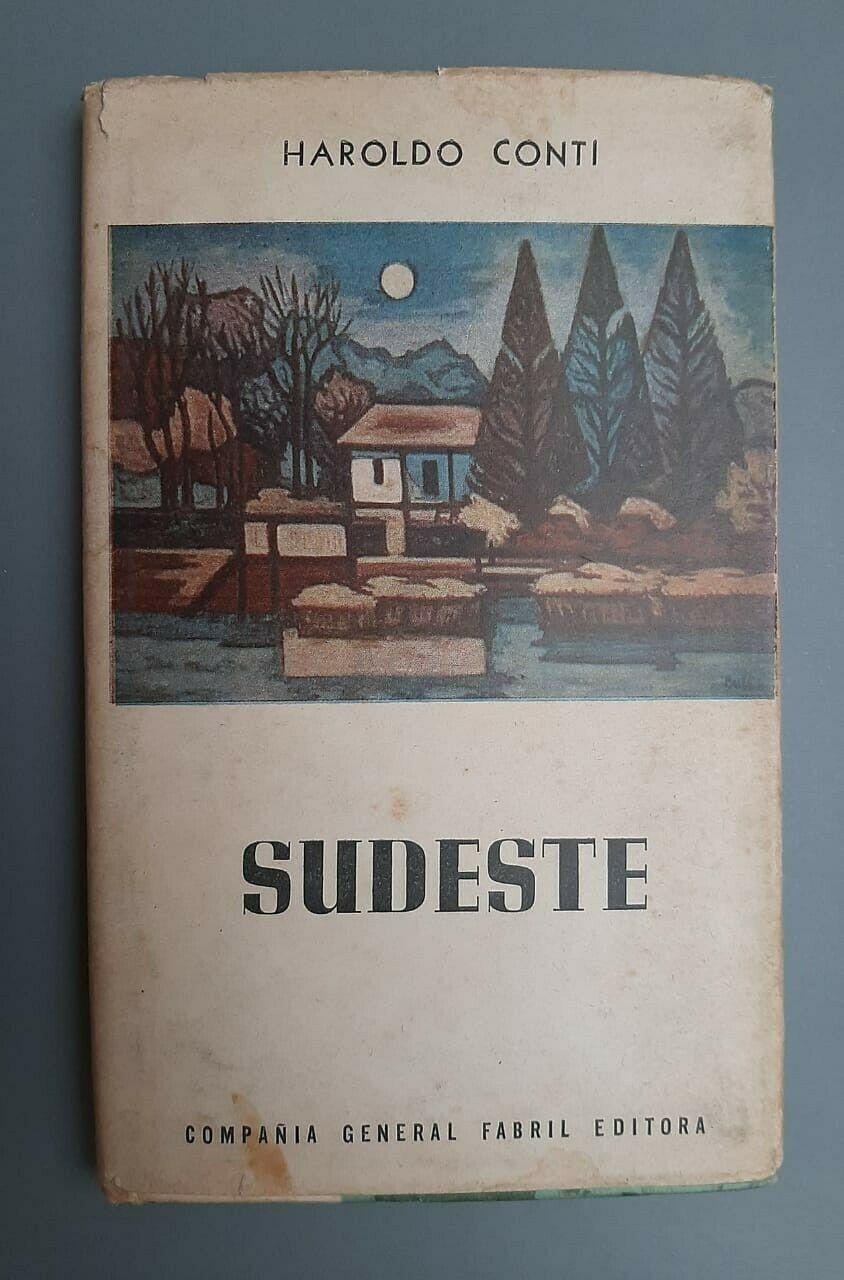
Cuando escribí mi novela El rey de los espinos (2014), moldeé el personaje de un historietista desaparecido a imagen y semejanza de Oesterheld. Si hasta le concedí algo que también caracterizaba al autor de El eternauta: su condición de padre de cuatro hijas militantes. Pero en ese tiempo me enteré de algo delicioso que Conti había hecho. Poco antes de ser secuestrado, armó un cartel que colgó de la pared que se alzaba delante de su escritorio, cosa de no poder evitarlo cada vez que se sentara a escribir. Reproducía una frase en latín: Hic meus locus pugnare est hinc non me removebunt. Que significa: «Este es mi lugar de combate, y de aquí no me moveré». Me pareció una divisa ejemplar. Y ahí sigue, llamándome eternamente desde la página 166 de El rey de los espinos.

Si Conti viviese, y en el tanto o más improbable caso de que aceptase sentarse a la mesa de la Diva de los Almuerzos, no sería raro que Mirtha le preguntase: «¿Y vos qué hiciste, para que te secuestraran». (Pensé en ella porque Conti la cita en uno de los textos de En prensa, cuando habla del común de los laburantes argentos y dice que «salvo que uno sea general o Mirtha Legrand, hay que patearla detrás del mango de la mañana a la noche». Quizás hoy cambiaría «general» por «empresario de medios» o «juez de la Corte», pero a grandes rasgos el planteo sigue siendo válido. También alude a la Legrand en una segunda oportunidad, cuando lamenta que ciertos colegas escritores acepten «exhibirse en un programa de astrología o en los almuerzos famosos por televisión», persuadidos de que un escritor debería ser una suerte de «Mr. Éxito».)
En este mundo no hace falta acometer ninguna tarea excepcional para que te peguen un tiro en la jeta, como le pasó a la periodista de Al Jazeera —periodista palestina— Shireen Abu Aqla, simplemente por cumplir con su trabajo. Podés escribir un libro perfectamente inocente, como la colección de cuentos de Conti Con otra gente (1967), y que tu obra termine en la hoguera, como ocurrió en el ’78 con toneladas de volúmenes del Centro Editor de América Latina, por orden de un juez a quien la dictadura le quedaba más cómoda que la Constitución. (Me acordé de este hecho cuando leí hace horas que un esperpento que pasa por colega de Conti negó que la dictadura hubiese quemado libros, y pretendió que eran sus dueños quienes los quemaban. Si así fuese, mi ejemplar de Sudeste sería cenizas.)

El gran pecado de Conti fue, primero, no limitarse a hablar de aquellas cosas de las cuales se espera que los escritores hablen: libros, ventas, otros autores, el futuro de la literatura, para mencionar también las preocupaciones de la gente común, de la que nunca dejó de considerarse parte. («Ahora al escritor se lo consulta, se le da participación», dijo en una entrevista concedida a La Opinión. «A veces, por suerte, se le pregunta sobre política».) En segundo lugar, Conti tampoco se limitó a hablar sino que puso el cuerpo, militando en una organización política de aquella era — hecho que, a no ser que el corpus legal de la Nación incluya artículos escritos con tinta invisible, sigue sin justificar el secuestro, la tortura y la ejecución. Para mí que le apuntaron porque su figura y su palabra tenían peso, dado que a esa altura del partido la buena fortuna le había sonreído.
En el ’75 ganó el premio Casa de las Américas por Mascaró, pero ya en el ’71 había recibido el Barral por su novela En vida. Entre otras cosas, esa notoriedad le valió ser invitado a posar para la tapa de la revista Gente, rodeado de figuras como Carlos Bianchi, Landrú, Graciela Borges y el golfista De Vicenzo. (Cuya esposa confesó, durante uno de esos almuerzos de Mirtha, que antes de cada partido besaba las pelotas de su consorte.) Hoy hace ruido lo de la tapa de Gente, pero en aquella época ese semanario publicaba cosas que se dejaban leer. Lo recuerdo porque llegaba a casa, a pedido de mis padres. De hecho el libro En prensa incluye una entrevista que Conti concedió a Gente ese mismo año, y que está muy bien. El problema era que vidrieras semejantes hacían que cada cosa que Conti dijese sonase como magnificada por un megáfono.
Y en los ’70, esa década que suena remota y a la vez próxima del modo más inquietante, defender la causa del pueblo te convertía en un blanco móvil.

La Orestíada de Conti
«Soy bastante inculto en cuanto a literatura argentina», escribió Conti en un texto del ’68. Yo debería imitar su honestidad y decir que soy bastante inculto en materia de Haroldo Conti. He leído obsesivamente cada cosa que Walsh y Oesterheld escribieron y se escribió sobre ellos, pero a Conti lo tuve siempre fuera de foco — en cuadro, sí, pero relegado a mi visión periférica. Lo cual no tiene nada que ver con su grandeza, claro. La trascendencia de un artista suele ser cuestión de timing: ellos están disponibles a toda hora, lo que cuenta es que los descubramos y abracemos cuando nuestra alma está a punto caramelo para valorarlos.
Entre las señales que registré en el camino —Conti era fan de Kerouac, dicho sea de paso—, encontré afinidades que fueron arrimando el bochín a la instancia de construirme como lector suyo. La confesión de ignorancia respecto de la narrativa local, por ejemplo, era un rasgo generacional, porque como tantos colegas —Walsh, para empezar, pero también Piglia—, Conti había elegido leer ante todo a autores anglosajones; una proclividad que, llamativamente, se repitió en la primera generación de escritores argentos post-dictadura de la que me tocó ser parte.

El libro En prensa incluye una crónica sobre Hemingway y Cuba que es a la vez homenaje, ajuste de cuentas y despedida: La breve vida feliz de Mister Pa. El «Pa» es apócope del mote que Hemingway se había ganado en España: «Papa» como el tubérculo, palabra grave antes que aguda. Aunque nadie supo explicar a qué se debía el apelativo, le quedaba pintado al Hemingway otoñal de aspecto de púgil medio pesado, dulcificado por la barba de abuelo de Heidi. Conti cubre toda la relación del escritor con la isla: desde que llegó a fines de los años ’20 y se alojó en el hotel que apropiadamente se llamaba Ambos Mundos, a sus últimas visitas durante la Revolución. Lo que va del tipo que todavía era más conocido como periodista que como narrador, a su condición de leyenda viva, cuando «cobraba 15.000 dólares por un simple artículo y percibió 125.000 por Las nieves del Kilimanjaro —dice Conti—, casi lo que cobra Carlitos Monzón por una pelea en Mónaco».
Yo que estuve a esto de meterme en el seminario de Villa Devoto a fines de los ’70, entiendo el sincretismo que Conti hacía entre cristianismo y marxismo, como si fuesen dos etapas de un mismo movimiento vital. Lo mismo me ocurre con su amor por el cine, en el que siempre quiso estar metido y lo logró como guionista. Su último trabajo fue La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, que Nicolás Sarquis consiguió estrenar recién en el ’83. Pero el libro En prensa me reveló que Conti había sido quizás el primero en trabajar la adaptación de Zama, novela de Di Benedetto que se resistió a llegar a la pantalla hasta que en el 2017 Lucrecia Martel clavó pica en Flandes. Por supuesto, la relación entre estos otros dos grandes amores de su vida —el cine y la literatura— debía ser también sincrética. «Mis novelas son concebidas en imágenes», decía Conti a La Opinión en el ’73. «No las pienso en capítulos, sino en secuencias».

Comparto asimismo su amor por el Delta del Tigre, que descubrió del modo más inusual: desde arriba —desde el aire—, cuando lo sobrevoló como piloto. Sin habérmelo propuesto, llevo tres novelas ambientadas total o parcialmente en el Tigre. Pero mi amor por el Delta es formal. Como digo en uno de esos libros, me gusta más la idea que su concreción. (Entre los mosquitos y yo hay algo personal.) Pero el amor de Conti por el Delta fue real, carnal. Después de contemplarlo desde lo alto como un dios, se metió a navegarlo, a sentirlo — lo vivió a fondo. Cuando uno lee Sudeste no se limita a explorar una ficción, lo que siente es que está compartiendo una experiencia. «No escribo novelas —decía Conti—, sino que las vivo». La prueba está al alcance, en cualquiera de sus textos.
De entre las cosas que me llevan hacia Conti, quiero destacar dos más. Primero, el hecho de que no haya temido crecer en público, que se notasen las correcciones en el rumbo de su balandra. Hay escritores que parecen haber nacido enteros, fundidos en bronce desde la cuna. Pero los que más me gustan son aquellos que me participan de sus búsquedas, despistes y hallazgos. A Conti le tocó una época de cambios sísmicos. Walsh se dio vuelta como media cuando la realidad se coló en su mundo privado, sentándose a la mesa del bar de La Plata donde jugaba ajedrez y bebía cerveza, y le dijo: «Hay un fusilado que vive». Esa verdad casi susurrada, que Walsh quiso comprobar con sus propios ojos como el escéptico Tomás de los Evangelios, le permitió evolucionar de gorila y escritor burgués a escritor genial de vocación populista. En Conti, la divisoria de aguas la marcaron sus visitas a Cuba, donde lo invitaron dos veces como jurado del premio Casa de las Américas.

«Fue una de las más importantes, acaso la más importante experiencia de mi vida», escribió. «Cuba es una especie de colina de América desde donde se divisa todo el continente. Desde La Habana tomé conciencia de América Latina», dijo. Y agregó: «Por primera vez en mi vida entendí qué significa la patria: ser argentino y al mismo tiempo latinoamericano. Más que nada es un sentimiento de mi piel, porque a pesar de mi título de profesor en Filosofía y Letras, no soy un hombre muy informado ni muy leído. Más que nada me guío por el instinto».
Ese instinto lo emparentaba al personaje de la novela En vida que se presenta así: «Soy Orestes, hago cosas». Eso era lo que más le gustaba a Conti: hacer cosas, vivirlas. Por eso su currículum se parecía más al de uno de esos aventureros que escribían libros, como London y Kerouac, que al del común de los publicalibros locales: ex seminarista, piloto civil, camionero, bancario, profesor de literatura, pescador y navegante, militante político, guionista, licenciado en filosofía, escritor… Durante su discurso en la escuela de Chacabuco citó una frase en la que Juan José Morosoli inventa un neologismo con el cual, presumo, se identificaba: «Busca-rumbo». Eso era o quería ser, un busca-rumbo. Y por eso le gustaba decir que sólo era escritor cuando escribía, aún a sabiendas de que no decía toda la verdad — porque la persona que escribe en serio sigue siendo escritora aún cuando caga, coge o duerme.
Esa es la segunda de las características de Conti que lo vuelven entrañable. La certeza de que si no vivís, y vivís intensamente, escribir carecería de la más mínima gracia.

De la literatura como banquete
Ese es el tema del cual Conti eligió hablar, en el extraño pero significativo escenario de la escuela de Chacabuco a la que asistió durante su infancia. «En realidad, yo nunca salí de aquí», es casi lo primero que dice. Y por aquídeberíamos entender la Escuela No. 12, pero ante todo el pueblo — el llano. «Yo… me miro —le dice al alumnado que escucha— y me reconozco en ustedes, me miro y me reconozco en cada vieja cosa». Acto seguido procede a evocar una escena del pasado que se hace presente en esa sala, se le aparecen el viejo Minervino tocando la gaita, la Plaza San Martín durante la fiesta de San Donato y la mano de la señorita Bonini acariciando su cabeza. Y esa capacidad de conjurar lo que no está como si estuviese y de jugar con el tiempo como si fuese plastilina lo lleva a reflexionar sobre el poder que hace posible el hechizo, que es nada más y nada menos que la creación narrativa — la escritura, bah.

Conti dice que escribe porque «resulta, al menos por ahora, mi única manera de realizarme. Casi diría mi manera de existir, siempre que se le dé al término su verdadera consistencia filosófica… A través de mis personajes, soy yo el que me vivo». Por eso descree de la escritura como carrera profesional burguesa, «una forma exquisita de la singularidad», sino que piensa en ella como «una imperiosa y hasta trágica necesidad». Conti escribe porque se siente compelido a hacerlo y para hacerlo se ve impulsado a vivir, porque de otro modo, ¿sobre qué escribiría? Escribir es su manera de ser en el mundo, de percibir y de hacer, el componente insoslayable de un circuito virtuoso: uno experimenta y hace cosas para sacarle el jugo a la vida y escribe para expresar lo inefable de la existencia —la propia y la de cada una de las personas / personajes a través de los cuales vive— y se manda a experimentar otra vez y hacer más cosas para poder cantarle a la vida todavía mejor, más lindo, más hondo.
En Conti no hay diferencia ni separación entre vida y escritura. Son etapas de un mismo proceso vital, como cristianismo y marxismo. (O peronismo, pensarán otras y otros.) O sea, dos caras de la misma moneda. Y las caras de una moneda no pueden divorciarse, son inseparables. Por eso Conti cita en Chababuco al Hemingway que decía: «El talento reside en como uno vive la vida». Y a continuación, para ejemplificar también por la negativa, desarrolla una crítica a Borges. A quien reconoce como «el escritor más brillante y refinado de un país que es, más bien, todo lo contrario». Borges le interesa poco y nada porque «con todo su talento literario, es el tipo con menos talento para vivir. No tiene nada para darme como no sea ese brillo y esa forma y algún comentario sobre las literaturas germánicas medievales».
Conti rescata entonces la figura del Morosoli que les mencioné, aquel que inventó el neologismo busca-rumbo. Instancia en la cual ustedes se preguntarán, como me lo pregunté yo en mi ignorancia: ¿y quién cazzo es Morosoli? Lo cual conduce a una respuesta wikipédica —Morosoli era un escritor uruguayo, hijo de un inmigrante, que escribía historias «simples y descarnadas», como las define Conti, sobre gente ídem—, pero esa respuesta wikipédica no haría otra cosa que distraer del argumento central. Si la disyuntiva existe entre los ejemplos que constituyen Borges y Morosoli, la historia parecería contrariar a Conti, porque Borges sigue siendo un referente y a Morosoli hay que googlearlo. Pero ese score es lo que derivaría de mirar la cosa con los ojos del mundo, desde el afán resultadista que caracteriza a ese sistema que Conti criticaba y combatía.

Visto en términos de éxito económico y notoriedad, Borges vence por goleada. En cambio, si lo mirás desde el prisma Hemingway-Morosoli-Conti, que cuenta entre sus elementos de juicio cierto equilibrio / equivalencia entre vida y obra, la cosa se ve distinta. Supongo que, entre otras causas por su (de)formación cristiana, Conti tenía una noción de trascendencia que no es la más común. No porque midiese el asunto desde la noción de una vida eterna ulterior, que es lo que manda la ortodoxia; sino porque prefería vivir al mango, para que al final, cuando la muerte llamase a su puerta, la experiencia acumulada le permitiese darse por satisfecho. Seamos sinceros: es dudoso que el prestigio y la guita compensen, en la agonía, la frustración de haber sido infeliz toda la vida.
«Detrás de Morosoli hay un mundo poblado de gentes», dice Conti. «Detrás de Borges hay un vacío poblado de ausencias. Borges vive entre libros. Morosoli vive entre hombres». Por eso se cuida Conti de distinguir entre un escritor, como se reivindica él mismo, y un literato. «Lo que yo quería —añade— era una literatura que no se interpusiera entre uno y la vida, sino que fuese justamente un modo de conocerla y penetrarla mejor». A partir de lo cual hila fino y asevera que de lo que se trata no es de hacer una literatura formalmente comprometida —o sea, política de modo panfletario—, sino de «asumir un compromiso con la vida» que entrañe «una conducta y un riesgo».

A este respecto, qué duda cabe, no puede haber sido más consecuente. Conti opinaba que «ser revolucionario es una forma de vida, no una manera de escribir». Aspiraba a que los escritores latinoamericanos no se conformasen con ser figuras decorativas, abalorios en el arbolito plástico de la cultura oficial; más bien contaba con que su coraje y su debilidad no fuesen ni más ni menos que «el coraje o la debilidad de un pueblo».
Leer a Borges supone compartir una experiencia de lectura(s), leer a Conti supone compartir una experiencia de vida. Ninguna es mejor que la otra per se, pero convocan a dos perfiles de lector distintos, y en ocasiones opuestos, como se desprende de formas antitéticas de encarar la experiencia humana. Por eso Conti pudo decir en el ’73 que acababa de terminar «la primera novela que escribo con alegría». Todo indica que hablaba de Mascaró, por la que fue premiado en el ’75. Esa es la razón por la cual sugiere que se independizó de la influencia de Hemingway, del mismo modo que uno se independiza de su padre: porque el Viejo se había perdido la Revolución, «la más grande y magnífica aventura», pero él no. Conti se asumía testigo de un proceso político que solucionaba «los problemas fundamentales del hombre (trabajo, vivienda, salud, educación, etc.)». Y estaba orgulloso de experimentar comunión con hombres y mujeres que, en vez de percibirse explotados, se sentían «dueños del país». Por eso quería algo parangonable para su propia nación, cómo no entenderlo. Quién sabe cuántas otras novelas podría haber escrito desde esa alegría, de no haber ofendido a aquellos para quienes la felicidad del pueblo es mala palabra.

Uno de los textos más preciosos del libro En prensa se llama Cómo entender qué es eso que yo llamo la Gran Cosa. Arranca con una nueva equiparación entre existencia y escritura: «A veces —dice— pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina. Son redondos y precisos y justamente porque no hacen otra cosa que escribir». A continuación cita a Paco Urondo, quien le ha encargado esas líneas y por ende lo ha conminado a sentarse delante del teclado. Lanzado a esa (dis)posición física y mental, Conti se plantea qué escribir y en esa circunstancia la cabeza se le puebla de cosas: gente querida, paisajes, actividades («Es el tiempo de la zafra del tiburón, ese oscuro pez del invierno hecho a su imagen y semejanza»), músicas («Pongo un disco de Jobim para no morirme del todo»), sabores, anécdotas, deseos, añoranzas. Y mientras mezcla todo eso y se embarulla, le atribuye a su amigo Lirio Rocha —cómo no iba a ser lírico, Lirio— tener claro qué es la Gran Cosa. Porque la Gran Cosa es la vida. Pero no sólo la vida: «La vida —dice Conti— y que yo hago lo que hago, si efectivamente es hacer algo, como una forma de contarme todas las vidas que no pude vivir». Y así queda claro que la vida es la Gran Cosa (la vida que le birlaron, hay que recordar, porque una cosa es almorzar con Videla y otra muy distinta que Videla te almuerce) pero que la escritura también puede ser la Gran Cosa, siempre y cuando no pierda su conexión con la Gran Cosa Original.
Se ve que a Conti le encantaba este aspecto particular del acto de escribir, la posibilidad de saltar «sobre las distancias y el tiempo» y juntar todo y a todos los que quiere juntar «en esta mesa del recuerdo que tiendo y sirvo para mis amigos». No es una mala imagen para representar el hecho literario. Me gusta verlo como la mesa de un banquete a la que se invita a quien quiera acercarse, para picotear sabores y compartir experiencias, contar historias pero también escucharlas («Escribir es escuchar», recuerda Duizeide que decía Walsh), en suma: lo opuesto del solipsismo — la literatura como acto de generosidad. Los momentos más paladeables del arte se dan cuando uno se pierde entre, y por, la gente.

Qué bueno que dije lo que dije cuando la muchachada de Ediciones Bonaerenses preguntó qué libro me interesaba. En prensa (1955-1976) es una maravillosa introducción al mundo de Conti. Quien creía que la literatura equivalía a participar comunalmente de un super-poder, porque cualquiera de nosotros puede leer a «Faulkner o Mann o Morosoli o Caldwell o Macedonio Fernández o Joyce o Pavese u Horacio Quiroga o Dylan Thomas o Hemingway o Mateo Booz» (o Conti, habría que agregar a esta lista confeccionada por Conti) y sentir que todavía están vivos. Porque todavía lo están, para cada lector o lectora que disfruta de su arte.
Por esa misma razón, al final de su conferencia en Chacabuco Conti armó un epitafio para Morosoli que cuenta como borrador del propio, porque ¿qué clase de escritor sería uno, si se perdiese la oportunidad de garabatear lo que querría que dijese la propia lápida?

«Morosoli persona ha muerto. Morosoli escritor vive», dijo allí. «Sus libros los escribió la vida. Morosoli vivirá siempre». Cambien «Morosoli» por «Conti» y listo. Pero Conti añade una línea más a la expresión de su deseo: «Ojalá alguien alguna vez, aunque sea en una mediocre conferencia, diga y sobre todo sienta lo mismo de mí».
Si algo justifica este mediocre texto es su condición de documento, en certificación del talento que Conti desplegó a la hora de vivir, del hecho de que Conti escritor vive aún, de que Conti vivirá siempre.
FUENTE: El Cohete a la Luna